A riesgo de convertirme en el Tío Matt de Los Fraggles, vengo de nuevo a hablarles de otro artículo que escuché presentar en una conferencia a la que asistí recientemente. En este caso se trataba de una nueva edición del London Behavioural and Experimental Economics Workshop (LBEE), que reúne a la comunidad académica londinense que trabaja en experimentos, tanto de laboratorio como de campo, y en economía del comportamiento. El primer ponente fue Alberto Prati, de UCL, quien presentó un trabajo conjunto con Claudia Senik que lleva el título de esta entrada. Pocas preguntas tan fundamentales como esta. Y es que no debemos perder de vista que aumentar el bienestar nacional es el objetivo de cualquier política económica. Pero para poder alcanzarlo, antes debemos resolver otras preguntas igual de importantes: ¿Qué significa que una sociedad progrese? ¿Es suficiente con fijarnos en el PIB?
Aunque el PIB sea el indicador estrella y la vara de medir el éxito o el fracaso económico de los países, nadie, ni siquiera los economistas, estamos del todo contento con él. Javier Ferri nos hizo un muy buen resumen del tema aquí mismo. Para empezar, comparar los niveles de renta per cápita entre países es un ejercicio muy complicado. Para muchos, el problema es más fundamental, porque sostienen que el PIB no mide el bienestar real de las personas. Es por eso por lo que la idea de sustituir el PIB por indicadores más vinculados a la calidad de vida o la felicidad ha venido cobrando fuerza desde hace unos años. Pero tan pronto como se acepta esta idea, surgen nuevos problemas: la felicidad es una magnitud mucho menos tangible, más esquiva y vulnerable a los sesgos que la renta. ¿Cómo medir algo tan poco concreto como la satisfacción con la vida? ¿Cómo saber si una respuesta a una encuesta sobre felicidad refleja un sentimiento duradero o una emoción pasajera? ¿Hasta qué punto se puede comparar la felicidad de una persona con la que esa misma persona declaraba hace diez años?
Fue precisamente en el intento de dar respuesta a estas preguntas donde surgió uno de los debates más importantes en la economía del bienestar: la paradoja de Easterlin. Ese es el punto de partida del artículo de Prati y Senik. En 1974, Richard Easterlin (que, por cierto, falleció hace poco) publicó un estudio que mostraba que los países ricos no declaraban ser más felices que los pobres. De aquel estudio nacieron dos interpretaciones: la versión fuerte de la paradoja sostenía que más ingreso no trae más bienestar; la versión más suave sugería que, a partir de un cierto umbral (aproximadamente 100.000 dólares anuales), la relación se hace débil, casi plana. Esta paradoja reflejaría una condición muy humana, la “adaptación hedónica”: a medida que nuestras circunstancias mejoran, también lo hacen nuestras expectativas. Y cuando sube el listón de lo que consideramos una “vida buena”, cualquier ganancia en queda neutralizada. De ser cierto, jamás podremos aumentar la felicidad nacional.
Es verdad que las medias longitudinales de satisfacción apenas se mueven pese a décadas de progreso del PIB. Pero que esto implique una paradoja es harina de otro costal. De hecho, ha alimentado un debate que aún hoy polariza a economistas y psicólogos. Por ejemplo, autores como Angus Deaton han mostrado que, utilizando datos transversales, la correlación entre renta y felicidad es alta y positiva. Además, en esas comparaciones globales no se observa ningún “aplanamiento” en los niveles de felicidad de los países más ricos.
Pero ¿y si la paradoja de Easterlin fuera simplemente un problema de medición? Aquí es donde la propuesta de Prati y Senik aporta una idea provocadora. Su argumento es que cuando preguntamos por la felicidad, usamos escalas que se deforman con el tiempo. La puntuación de 7 en la escala de hoy no significa lo mismo que un 7 hace tres décadas, igual que cien euros hoy no compran lo mismo que en 1990. Si no corregimos esa “inflación de expectativas”, acabamos comparando números que no tienen la misma unidad de medida. Para resolver este problema, los autores desarrollan un método que recuerda a la contabilidad nacional: proponen deflactar la felicidad del mismo modo que deflactamos el PIB. Esto significa escoger un año base y recalibrar todas las respuestas para expresar la satisfacción en unidades constantes, eliminando el efecto del desplazamiento de la escala. Su técnica se basa en aprovechar la diferencia entre la felicidad actual y la retrospectiva: preguntando a las personas cómo recuerdan su nivel de satisfacción pasado, se puede estimar cuánto ha cambiado la referencia con la que evalúan su vida. Esa diferencia funciona como un deflactor que permite reconstruir la evolución de la “felicidad real”, descontando la inflación de expectativas. El procedimiento no es trivial y requiere supuestos fuertes sobre si la escala se desplaza, se estira o ambas cosas a la vez. Pero conceptualmente es una contribución de calado: si el PIB real mide el poder adquisitivo de una economía, la “felicidad deflactada” busca medir el bienestar auténtico, eliminando la adaptación hedónica y de la reescritura de la memoria.
No quiero aburrirles demasiado, pero esta idea conecta con muchas reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la felicidad. Por ejemplo, Kierkegaard advertía que “la vida solo se comprende mirando hacia atrás, pero se debe vivir hacia adelante”. Por tanto, la felicidad no estaría en el momento presente, sino que adquiriría relieve emocional solo al evocarla. Francisco Umbral escribió en Mortal y Rosa que la memoria es el único espacio de felicidad real: “Todo instante de felicidad no es sino la confirmación de que tenemos un pasado. Solo la memoria goza.” Y sin tener que irse tan lejos de la economía, Daniel Kahneman diferenciaba entre la felicidad que se experimenta y la que se recuerda, que en su opinión es la que priorizamos en nuestras decisiones. La propuesta de Prati y Senik va en esta línea: la memoria no solo es selectiva, también es reescaladora. Sin una corrección adecuada, nuestras series históricas de bienestar reflejan más el cambio de expectativas que el progreso real.
En su aplicación empírica, los autores reconstruyen series largas de felicidad para Estados Unidos, empezando por los primeros datos recogidos en 1959. Una vez deflactadas, las cifras muestran un patrón muy distinto al aparente estancamiento. Según su índice, la felicidad “real” de los estadounidenses ha crecido de forma sustancial y de manera paralela a indicadores objetivos como el PIB per cápita o el índice de desarrollo humano. En otras palabras, la paradoja de Easterlin se atenúa mucho cuando se corrigen los cambios de escala. Esto sugeriría que sí, es posible aumentar la felicidad nacional a largo plazo, y que parte de nuestra percepción de estancamiento es un espejismo estadístico.
Nada de esto exime a la felicidad de ser un concepto escurridizo, condicionado por la cultura y las comparaciones sociales. Además, no todos los países disponen de datos retrospectivos que permiten estimar con precisión el deflactor. Pero la propuesta de Prati y Senik nos recuerda que, si queremos tomarnos en serio el bienestar como objetivo político, debemos medirlo con la misma exigencia con la que medimos otras magnitudes económicas. Si no, corremos el riesgo de subestimar décadas de progreso colectivo.
En una época en la que el PIB se discute y se critica con razón, resulta irónico que la paradoja de Easterlin, ubicada en el centro de esas dudas, pudiera estar debida a un problema de medición muy similar al que tanto se le reprocha al PIB. Y tal vez haya algo de justicia poética en que sea precisamente la economía, tan denostada por cuantificarlo todo, la que pueda corregir las cifras que ayuden a que la vida de las personas mejore.

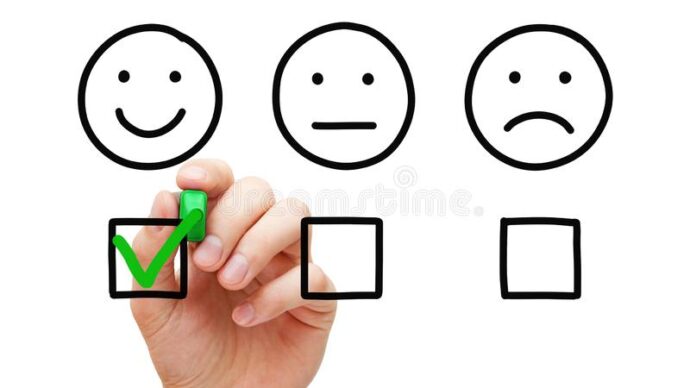

Hay 6 comentarios
Muy interesante, Santi. No conocía este trabajo y me parece que la idea que proponen tiene sentido. De hecho podría usarse para deflactar cualquier otra variable obtenida en encuestas, como el nivel de confianza en un país. ¿Sabes si el método se ha extendido a otro tipo de trabajos de este tipo?
Gracias, Ismael. Me alegro de que te haya parecido interesante.
Efectivamente, la idea de que las escalas subjetivas se deforman con el tiempo (y que por tanto hay que "deflactarlas") podría aplicarse a muchas otras variables recogidas en encuestas siempre que tengamos datos retrospectivos.
Hasta donde sé, no hay aplicaciones mas alla de la satisfaccion vital, pero tienes razon en que el enfoque tiene mucho potencial. De hecho, los propios autores lo vinculan con trabajos sobre salud (donde ya se usa el "then-test" para captar cambios en la escala de valoración). Si este método se consolida y las encuestas empiezan a recoger sistemáticamente evaluaciones retrospectivas serian posibles aplicaciones en muchas otras áreas.
Un abrazo.
No estoy seguro de entenderlo bien. ¿Lo que quiere decir el estudio es que, cuando dos personas, una en 1970 y otra en 2020, responden "7" a cómo se encuentran de felices en una escala de 1 a 10, la de 2020 está en realidad más feliz que la de 1970? Y si es así, ¿a qué se debería esa "deflación"?
Gracias por el comentario, Jesús. Tu duda no es un problema de lectura, sino una consecuencia de tener que condensar un paper técnico en un post breve.
La idea del estudio es, efectivamente, que un “7” en 1970 no significa lo mismo que un “7” en 2020. La persona de 2020 podría estar objetivamente más satisfecha con su vida, pero al usar la misma escala (0–10), lo expresa igual porque su idea de lo que sería un “10” también ha cambiado: se ha vuelto más exigente. A eso lo llaman reescalamiento; sería como una “inflación” en el uso de la escala.
Para estimar cuánto cambia esa escala, los autores usan preguntas retrospectivas, del tipo: “Si usted piensa en una escalera donde 10 es la mejor vida posible para usted y 0 la peor, ¿en qué peldaño estaba hace cinco años?” Comparan esas respuestas con lo que la gente respondía realmente cinco años antes, y con eso estiman cómo ha cambiado la forma de usar la escala.
Gracias de nuevo por leer con interés y comentar.
Hola, escribo desde mi humilde retiro en la polinesia francesa (ojalá).
Santi, yo creo que la felicidad es un término muy ambiguo y relativo. Sin embargo, si lo entendemos de forma restrictiva, podríamos hablar de felicidad como “ausencia de dolor”.
El dolor no es gratis, tiene un coste, que se traduce en un malestar psíquico, o en una percepción psicosocial negativa que puede alimentar ingentes estadísticas.
Si lo que estamos midiendo es el bienestar, si eliminamos las causas del dolor, entendiendo éste dolor como parte de los problemas derivados de intentar hacer posible la superación cómoda del umbral de supervivencia, entonces el estancamiento parece lógico. Si acabamos con el hambre y la pobreza extrema en el mundo en 1970, medimos y volvemos a medir en el presente, gran parte de la percepción podría mantenerse estable. Aunque nuestros intereses Maslownianos hubieran pivotado hacía la adquisición de un Ferrari como nuevo criterio de bienestar.
Saludos y felices vacaciones.
Gracias por el comentario y enhorabuena por escribir desde tan saludable retiro, aunque sea imaginario.
La idea de que la felicidad es “ausencia de dolor” es muy schopenhaueriana, y, efectivamente, tambien muy difícil de medir. Lo interesante del paper es que trata de ver cómo nuestras escalas cambian cuando se reduce el sufrimiento material y pasamos a desear otras cosas. A falta de una unidad objetiva de “felicidad”, toca revisar cómo la medimos.
¡Felices vacaciones también para ti!